Rússkaya Amérika: el olvidado episodio en el que Rusia colonizó Alaska (y llegó a tener dominios en California) – BBC News Mundo
Fuente de la imagen, Getty Images
La tarde del 16 de diciembre de 1866 Alejandro II de Rusia, su hermano y un puñado de funcionarios de alto rango de los ministerios de la Marina, Asuntos Exteriores y Finanzas se reunieron en secreto en San Petersburgo para tomar una decisión urgente.
Tras apenas presentar argumentos en contra, la resolución no se hizo esperar y fue unánime: había que vender Alaska a Estados Unidos.
El emperador tomó nota del consenso y respaldó la negociación con Washington. Al cabo de tres meses, la transacción—que implicaba el pago de US$7,2 millones— ya había sido aprobada por el Senado estadounidense y, para mayo de 1867, ratificada por el presidente Andrew Johnson.
Así se cuenta el fin de Rússkaya Amérika, la América rusa, un episodio colonial relativamente anecdótico y por muchos olvidado.
Pero, aunque breve, hubo un tiempo en el que el Imperio ruso se extendió hasta el Pacífico, con presencia permanente no solo en Alaska, sino también más al sur, en lo que al principio eran territorios españoles y luego fue la provincia mexicana de Alta California, el actual estado de California.
“Cuando hoy se habla de imperialismo se tiende a juzgar el fenómeno por lo que se sabe de los grandes imperios, pero no es justo comparar el colonialismo ruso en América con el español, el británico o el portugués, las otras potencias en el continente”, le dice a BBC Mundo Ilya Vinkovetsky, profesor de la Universidad Simon Fraser en Burnaby, Columbia Británica, Canadá.
“Hay que leerlo en su propio contexto, con sus propias particularidades”, subraya el académico, quien ha dedicado su carrera a investigar la cultura, el comercio, la política y las prácticas coloniales del imperio ruso del siglo XIX.
Para entender mejor cómo fue el único experimento colonial de ultramar de Rusia, empecemos, pues, desde el principio.
Las primeras expediciones y el inicio de la colonización
Dos siglos después de que españoles y portugueses se lanzaran a la exploración, conquista y colonización de América —empresa a la que no tardarían en sumarse ingleses, franceses y holandeses—, los rusos se acercaban al continente por su extremo noroccidental.
Ya para los primeros años del siglo XVIII la política expansionista de Pedro I de Rusia “el Grande” había alcanzado los límites del Pacífico, cuando la península de Kamchatka quedó definitivamente bajo el dominio ruso.
Sin embargo, y a pesar de que historiadores afirman que había habido presencia rusa en la América septentrional desde 1648, aún se dudaba de si el mar se interponía entre ambos continentes.
El encargado de esclarecerlo fue Vitus Bering (1681-1741), un danés que navegó esos gélidos mares bajo bandera rusa.
Lo intentó primero en enero de 1725, cuando el emperador, poco antes de morir, lo puso al mando de una expedición que lo llevaría hasta los confines del imperio.
Acompañado entre otros del experimentado cartógrafo K.P. von Verd y el instructor naval Alekséi Chírikov, se demoró tres años en recorrer los 9.600 kilómetros desde San Petersburgo hasta la península de Kamchatka, aunque no llegó al punto más oriental de Asia ni pudo constatar que allí había mar ni divisar, al otro lado, la costa americana.
Eso lo logró en un segundo viaje, mucho más ambicioso. Esta vez tardó cinco años en llegar al Pacífico y tres más a América del Norte.

Fuente de la imagen, Getty Images
No sería hasta el 16 de julio de 1741 que el navegante avistó el monte San Elías, en el sur de Alaska.
En el trayecto de vuelta, durante el cual descubrió algunas de las islas Aleutianas, enfermo de escorbuto y perseguido por el mal tiempo, que también hizo pedazos su barco, murió en una isla deshabitada que hoy lleva su nombre.
La tripulación que sobrevivió reconstruyó la nave y alcanzó la orilla de Kamchatka en 1742, informando sobre lo logrado por la expedición.
Las pieles de nutria marina que traían y con las que se cubrían eran de tal calidad que fueron consideradas las más finas de la época.
Y eso fue precisamente lo que desencadenaría, en pocos años, el inicio de la colonización rusa de América.
Todo por las pieles
Y es que para Rusia las pieles — de nutria, marta cibelina, armiño o zorro — fueron uno de sus principales productos de exportación desde el siglo XV hasta bien entrado el XIX.
“El comercio peletero fue una fuerza fundamental en la historia económica y de expansión territorial de Rusia desde mucho antes ya de que los rusos colonizaran Siberia”, escribe el profesor Vinkovetsky en su libro Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire, 1804-1867 (“La América rusa: una colonia de ultramar de un imperio continental, 1804-1867”).
“Era el único bien que podían ofrecer de forma consistente a los mercados extranjeros. Era lo que los ingleses buscaban cuando empezaron a comerciar con Rusia en 1555, (…) y el único artículo que podía atraer el interés del consumidor chino, después de que (ambos países) empezaran a comerciar oficialmente tras la firma en 1689 del tratado de Nérchinsk (el que delimitó de forma oficial las fronteras entre China y Rusia)”, explica.
“Este producto fue en gran parte el responsable de la integración de Rusia en la economía global”.
Y a su vez, su comercio internacional ejerció una poderosa influencia globalizadora en la economía y la sociedad rusa, con la llegada de productos extranjeros (desde el té hasta nuevas tecnologías) y la penetración de nuevas ideas, como el mercantilismo, señala Vinkovetsky.

Fuente de la imagen, Getty Images
Como un capítulo más de esa particular historia, a la exitosa expedición de 1742 le siguieron otras, esta vez comerciales.
Así, durante las décadas siguientes se produjeron diversas incursiones, autorizadas por la zarina Catalina II, por parte de rusos o indígenas siberianos que, bien colaborando, bien explotando a las poblaciones aleutas (o unangan) por sus habilidades para la caza, se introdujeron en el comercio de pieles al por menor.
Al principio levantaron asentamientos temporales, para los tres o cuatro años que duraba cada expedición.
Para finales de 1790, eran ya permanentes.
La frenética actividad hizo que la población animal disminuyera y que los cazadores tuvieran que avanzar cada vez más en el Pacífico Norte para asegurarse las provisiones de pieles.
Con una competencia cada vez mayor, la explotación fue concentrándose en corporaciones cada vez más escasas pero poderosas.
Así siguió hasta la creación en 1799 de la Rossiyskaya-Amerikanskaya Kompaniya, la Compañía Ruso-Americana, una empresa semiprivada que no solo monopolizaría la explotación de los recursos, sino que gestionaría las ambiciones imperialistas rusas en el continente y toda la vida en las colonias.

Fuente de la imagen, Getty Images
Colonialismo semiprivado
“Que fuera una empresa comercial, un contratista del Imperio, la que gestionara los territorios y las gentes de ultramar hizo que aquello fuera un colonialismo menos arriesgado y más rentable, y les proporcionó a los gobernantes un chivo expiatorio”, señala el investigador Vinkovetsky.
“Era conveniente porque, si la empresa tenía éxito, el gobierno imperial podía después reclamar el territorio, los recursos, las pieles. Y si no lo tenía, siempre podría tachar a la compañía de ineficiente”, explica.
Como sociedad anónima, el capital lo aportaban los accionistas privados, quienes también se repartían los beneficios. Mientras, el Tesoro del Estado recaudaba los impuestos y también podía imponer otras obligaciones a la empresa que eventualmente generaran más ingresos para las arcas públicas.
Había asimismo ventajas para la empresa, que operaba bajo la protección del Imperio y tenía garantizado el monopolio a nivel interno, lo que lo volvía un competidor más fuerte en un escenario en el que empresas británicas y estadounidenses también se disputaban el comercio de las pieles de nutria en el Pacífico Norte.
A esto se le sumó el inicio de la circunnavegación en 1803, con almirantes de la Armada Imperial al mando y en nombre del zar. Fueron expediciones intermitentes, caras y de alto perfil, conformadas por personal de la Marina pero también científicos, diplomáticos, exploradores y artistas, que partieron del Báltico y cruzaron el mundo para llegar a Alaska.
A partir de 1808 la capital de la América rusa fue Nuevo Arcángel (actual Sitka), convertida en uno de los mejores puertos del Pacífico Norte, con barcos de última generación, una base estratégica para el comercio de pieles y una comunidad cosmopolita, cultivada y sofisticada para la época.

Fuente de la imagen, Getty Images
“Esto dio a los intereses coloniales e imperiales rusos una perspectiva nueva y ambiciosa (…). Y los rusos comenzaron a considerar planes para una mayor expansión por la costa de América del Norte y Hawái”, escribe el profesor Vinkovetsky en su libro.
De hecho, los rusos se establecieron de cierta forma en el archipiélago del Pacífico, en Fort Elizabeth.
Fue en 1818 cuando el empresario ruso-alemán George Schaeffer negoció un Tratado de Protección en la isla de Kaua’i con el jefe supremo Kaumualii , vasallo del rey Kamehameha I de Hawái. La negativa del zar Alejandro I a ratificar el tratado acabó con el intento.
Asimismo, como veremos más adelante, en el tiempo en el que la compañía administró la América rusa, no hubo avances territoriales significativos ni constantes.
Divididos en siete distritos administrativos u otdely, cada uno con su oficina y con gerentes locales, así se administraron los dominios coloniales y sus gentes, entre las cuales, curiosamente, nunca llegó a haber de forma simultánea más de 700 rusos.
Y cuatro de cada cinco estaban involucrados en la administración de la colonia y en ofrecer servicios técnicos y de defensa a la flota.

Fuente de la imagen, Getty Images
Una colonia poco poblada
“Como el objetivo era más bien comercial, la única colonia rusa de ultramar siempre estuvo muy poco poblada, y esa fue una de sus principales características”, explica Vinkovetsky.
“Es por eso que no es justo comparar en esos términos el colonialismo ruso en América con el español o el británico”, prosigue.
La sociedad colonial rusa fue, por otra parte, multicultural; conformada no sólo por los llegados de Rusia y por indígenas de Siberia, sino también por población nativa, entre ellos los aleutianos, los tlingits y kodiaks.
Aunque había más indígenas que colonos — entre 2.000 y 3.000 —, la sociedad estaba rígidamente jerarquizada. En eso no se diferenciaba de las demás potencias coloniales.
Los oficiales de la Marina, al frente de toda la operación desde 1818, dividieron a los nativos en dos grupos: los que dependían de la Compañía (y vivían en los asentamientos) y los que no; y entre los primeros distinguieron a los kaury (una suerte de esclavos, considerados propiedad colectiva) y los vol’nye aleuty o los “aleutas libres”.

Fuente de la imagen, Getty Images
“También surgió una notable población criolla, un término que los rusos aprendieron de otras potencias coloniales, porque era un tiempo en el que unos aprendían de los otros”, subraya Vinkovetsky.
En eso se puede establecer un paralelismo con el colonialismo español, como también en el papel de la iglesia, en este caso la ortodoxa.
Y es que, siguiendo la misma teología pastoral de Fray Bartolomé de las Casas, en la América rusa también se predicó y hubo misiones, de las que aún quedan unas 90 parroquias.
Pero la historia no acabó en el Pacífico Norte, y en busca de más nutrias para extraer sus pieles y fuentes de alimentos para sus asentamientos septentrionales, los rusos avanzaron hacia el sur.
La California rusa
Entre 1806 y 1807 Nikolái Rezánov, representante de la Compañía Ruso-Americana, visitó el presidio español de la Yerbabuena, actual San Francisco.
Y en vista de la debilidad del poder colonial de España a causa de las guerras napoleónicas y la insurrección de gran parte de las colonias, le recomendó al gobierno ruso la ocupación pacífica de la región norte de la Alta California.
En 1811 Ivan Aleksandrovich Kuskov, un administrador de la Compañía, exploró las costas del territorio, y en septiembre del año siguiente fundó Krépost Ross, mejor conocido como Fort Ross, en tierras del pueblo pomo.
“Los nativos estaban interesados en que los rusos se establecieran ahí, como contrapeso de los españoles”, relata Vinkovetsky.
El fuerte fue poblado por algunos soldados, marineros y cazadores rusos, nativos de Alaska y locales y californios criollos.

Fuente de la imagen, Getty Images
En noviembre de 1822, cuando la Alta California pasó a ser una provincia mexicana, el fuerte ruso permanecía en un estatus impreciso (poblado por súbditos del Imperio ruso pero con soberanía de jure incierta) y con rendimientos agrícolas insuficientes.
Su costo de mantenimiento, el hecho de que no daba suficientes dividendos y un ventajoso acuerdo con la entonces inglesa Compañía de la Bahía de Hudson —entonces dedicada al comercio de piel de nutria, hoy la corporación más antigua de Canadá— para abastecer los asentamientos de Alaska llevó a que los rusos vendieran el fuerte al todavía ciudadano mexicano John Sutter.
Los últimos pobladores rusos abandonaron el lugar el 1 de enero de 1842, y en 1848, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el fuerte, con toda la Alta California hasta entonces mexicana, pasó a manos de EE.UU.
En 1850 la RAC estableció una oficina en San Francisco para negociar acuerdos comerciales con empresas estadounidenses, aunque apenas quedaba década y media para que todo aquello llegara a su fin.
El fin de “la periferia” y un gran negocio
“Desde su misma creación, tanto la Compañía Ruso-Americana como el gobierno estuvieron más interesados en ganar acceso comercial e influencia en China y en Japón que en América del Norte”, escribe Vinkovetsky en su investigación sobre la que fue la única colonia de ultramar rusa.
Así que con las conquistas territoriales en el Extremo Oriente asiático entre 1858 y 1860, el interés de Rusia en Manchuria y la importancia estratégica cada vez mayor del puerto de Vladivostok —por su proximidad a China y Corea del Norte— en detrimento del de Nuevo Arcángel, las élites rusas empezaron a ver la América rusa como lo que en realidad ya era: “la periferia de la periferia”.
“Así que finalmente decidieron que no merecía ni la inversión ni el riesgo”, expuesta como estaba a la invasión de la flota británica.
Y así llegamos a la compra territorial quizá más rentable de la historia, una ganga, aunque en aquel momento no se viera como tal.

Fuente de la imagen, Getty Images
Si se toma en cuenta la inflación, los US$7,2 millones pagados por EE.UU. en 1867 al zar ruso Alejandro II por Alaska son equivalentes a algo más de US$100 millones de hoy. Una cifra inauditamente barata para haber comprado el que es hoy el estado más extenso de la Unión.
Sea como fuere, “Alaska en nuestra imaginación sigue siendo ese tesoro de recursos inagotables, un tanque estratégico lleno de combustible, un paraíso de aventuras en la naturaleza para empresas e inversores”, apunta Vinkovetsky.
“Es una tierra de posibilidades, lo suficientemente vasta como para abarcar muchos mitos”, prosigue.
El de la “última frontera” estadounidense y el de la “colonia perdida” de Rusia, o más bien, de lo que pudo llegar a ser la América rusa.
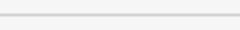
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.



