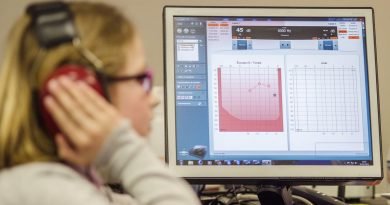Aprender a discrepar: la polarización del debate educativo
Además de Los Beatles y alguna cosa más que ahora no viene al caso, Inglaterra ha hecho dos grandes contribuciones a la civilización: la primera es la noción de “acordamos discrepar” cuando no se consigue un acuerdo (we agree to disagree), la segunda, el bellísimo aserto de Oscar Wilde, tal vez el más inglés de los escritores irlandeses, “los modales han de ir antes que la moral” (manners before morals). Ambas contribuciones son manifestaciones prácticas, tal vez incluso indicadores inequívocos, del aprendizaje de la discrepancia. Las ventajas individuales y colectivas de haber realizado ese aprendizaje podrían estar a la misma altura que las correspondientes a otros aprendizajes muy básicos, desde la lectura y la escritura hasta el control de esfínteres. Aprender a discrepar es imprescindible para la convivencia democrática, el abordaje y transformación de los conflictos, y para un sano debate público ―y privado― como mecanismo de creación de consensos sobre los que construir y sostener el bienestar social.
Una de las consecuencias de la politización creciente del debate educativo es que cada vez se habla menos de política(s) educativa(s) y más de política en la educación. Y la mejor manera de comprobarlo es ver cómo el debate público se caracteriza precisamente por la incapacidad, por parte de muchos actores, de discrepar civilizada, educada y democráticamente. Los peores hábitos de la vida política que reflejan los medios y las redes sociales se reproducen en el ámbito educativo. Para empezar, la discrepancia no se ejerce desde la refutación de las tesis ajenas sino con meras argumentaciones ad hominem, es decir, la descalificación personal del discrepante. Además, la vuelta de tuerca a la polarización que nos han traído las redes sociales parece estar llevando a la desaparición de posturas moderadas en cualquier discusión, es decir, las de quienes tienen dudas, ven valor en las razones a favor y en contra y están abiertos a dejarse convencer por datos y buenos análisis.
No haber aprendido a discrepar agudiza el llamado sesgo de confirmación, enfermedad moral de gravedad extrema, por la que uno está constantemente de acuerdo consigo mismo y con los suyos, tomando posición en cualquier tema no en función de la evidencia o de la potencia de los argumentos, sino de la posición que tome el rival-enemigo. Si éste se posiciona a favor, yo lo haré en contra, y viceversa. E incluso votaré contra mis intereses siempre que perciba que ese voto haga todavía más daño a mis enemigos del que me hace a mí. El sesgo de confirmación deja a las personas sin herramientas para distinguir entre hechos y opiniones o, lo que es todavía más peligroso, para distinguir entre hechos y sentimientos. ¿Cuánto puede aguantar en buen estado una democracia si la mayor parte de sus ciudadanos no son capaces de hacer esas higiénicas distinciones?
Discrepar de una opinión atacando y calumniando a la persona que la plantea es tan antidemocrático como éticamente reprobable, y tan incivilizado como poco inteligente. Cuando rebatimos una opinión negando legitimidad a quien la sostiene dadas sus características personales, sus antecedentes, experiencia o supuestos intereses, pensamos, mágicamente, que la cancelación de la persona basta también para cancelar su argumento. Pero la cosa es más bien al revés: si obviamos rebatir el argumento creyendo que es más efectivo y eficiente destruir la credibilidad de la persona por razones espurias, en realidad estamos dejando vivo el argumento, asumiendo sin querer que pudiera ser bueno. Quien calla otorga, se dice en castellano, y justo eso ocurre aquí. Apuntar a la persona en lugar de a su opinión implica dar por bueno que el diálogo democrático, el debate de ideas o la construcción de consensos son fruslerías prescindibles y engorrosas. Sólo lo que es divisivo parece dar dividendos, valga el juego de palabras. Lo que cuenta es la confrontación personal, doblar el pulso al rival y, a ser posible, hacerlo desaparecer, vía cancelación pública o, llegado el punto, por qué no, también físicamente.
La democracia se aprende, igual que se aprende la corrupción. Se aprende a dejarse convencer y a cambiar de opinión, igual que se aprende la intransigencia y la noción de que rectificar es síntoma de debilidad. Todo esto se puede aprender en casa y en la calle, pero también en la escuela y en las redes sociales. En el caso de estas últimas, se produce un conflicto de interés de manual: difícilmente puede tomar decisiones en favor de la concordia, el consenso y la reducción de la polarización quien se ha encontrado con que el odio, la división y la polarización son sus fuentes de ingresos. En cuanto a la escuela, aunque no exista la asignatura de aprender a discrepar (ni en mi opinión debería existir, aclaro), parece cada vez más urgente tomarse en serio ese aprendizaje o, si se prefiere, esa competencia. Es una cuestión de alfabetización democrática que nuestro sistema educativo no puede eludir. En las universidades estadounidenses, los cursos introductorios en los primeros años de los grados suelen llevar el código 101, que vendría a ser la identificación de los principiantes. En esta era de la polarización, a todo ciudadano le vendría bien un Aprender a Discrepar 101.
Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_